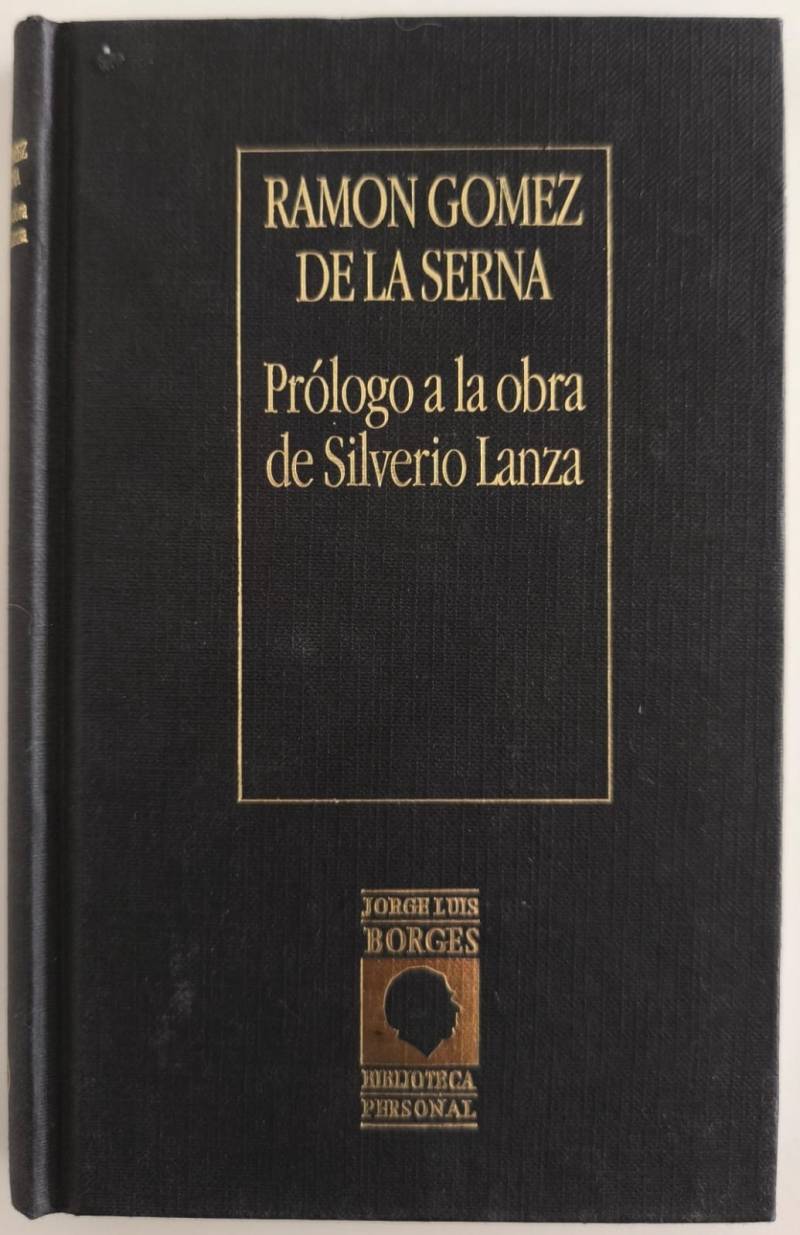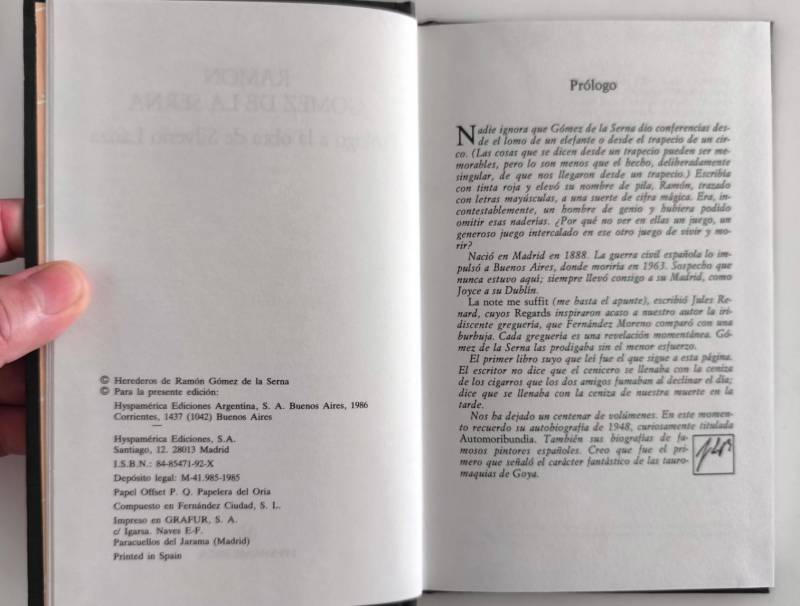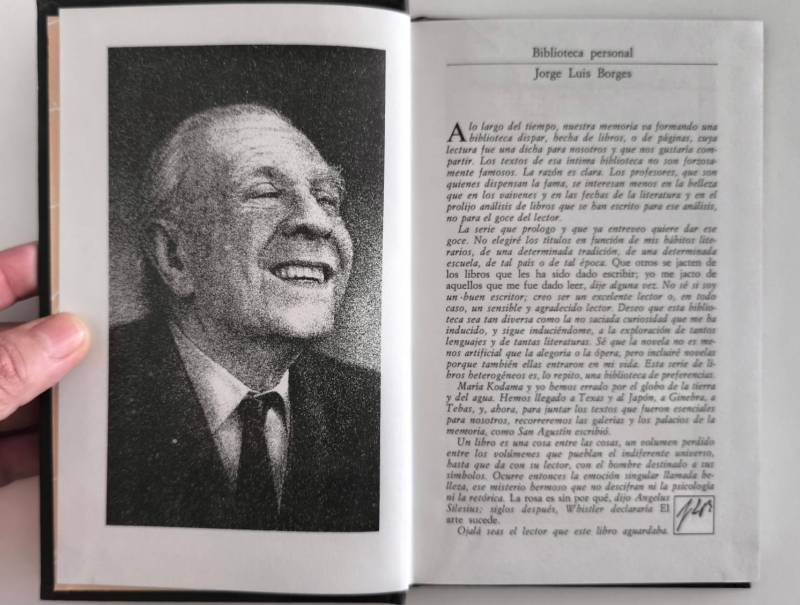Prólogo a la obra de Silverio Lanza
Nadie ignora que Gómez de la Serna dio conferencias desde el lomo de un elefante o desde el trapecio de un circo. (Las cosas que se dicen desde un trapecio pueden ser memorables, pero lo son menos que el hecho, deliberadamente singular, de que nos llegaron desde un trapecio.) Escribía con tinta roja y elevó su nombre de pila, Ramón, trazado con letras mayúsculas, a una suerte de cifra mágica. Era, incontestablemente, un hombre de genio y hubiera podido omitir esas naderías. ¿Por qué no ver en ellas un juego, un generoso juego intercalado en ese otro juego de vivir y morir?
Nació en Madrid en 1888. La guerra civil española lo impulsó a Buenos Aires, donde moriría en 1963. Sospecho que nunca estuvo aquí; siempre llevó consigo a su Madrid, como Joyce a su Dublín.
La note me suffit (me basta el apunte), escribió Jules Renard, cuyos Regards inspiraron acaso a nuestro autor la iridiscente greguería, que Fernández Moreno comparó con una burbuja. Cada greguería es una revelación momentánea. Gómez de la Serna las prodigaba sin el menor esfuerzo.
El primer libro suyo que leí fue el que sigue a esta página. El escritor no dice que el cenicero se llenaba con la ceniza de los cigarros que los dos amigos fumaban al declinar el día; dice que se llenaba con la ceniza de nuestra muerte en la tarde.
Nos ha dejado un centenar de volúmenes. En este momento recuerdo su autobiografía de 1948, curiosamente titulada Automoribundia. También sus biografías de famosos pintores españoles. Creo que fue el primero que señaló el carácter fantástico de las tauromaquias de Goya.